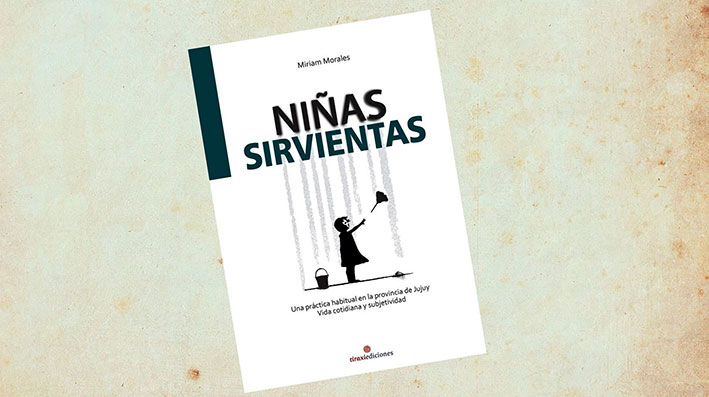Miriam comienza contando que “Este libro fue la tesis de mi maestría en psicología social. Es un tema que me venia dando vueltas en la cabeza por el relato de muchas compañeras y amigas con las que compartí muchas luchas, y momentos más íntimos y de dolor en los que compartían su historia de vida. Me refiero a Estela Silos, fundadora y dirigente de la agrupación originaria Llankamaki y de la CCC en Jujuy, y también a Mónica Coria. También muchas otras compañeras que en talleres de alfabetización contaban que no habían podido estudiar de niñas pues vivían en otra casa, en la que tenían que trabajar para esa familia realizando trabajo doméstico”.
Cuenta Morales que “Dependiendo del sector social, algunas recordaban haber recibido en sus casas a una niña para que trabajara; otras, en cambio, habían sido ellas mismas las enviadas a servir. La mayoría provenía del campo, y para muchas familias campesinas esa entrega era vista como una salida posible. Era una práctica tan extendida que se asumía con naturalidad, sin dimensionar el dolor y las marcas que dejaba en esas niñas” que estaba tan naturalizado que es una práctica que “no tenía ni siquiera un nombre”. Agrega que cuestiona el término “criada porque entiendo que oculta lo principal de esta práctica, el trabajo infantil en condiciones de servidumbre”.
Sobre el origen de esta práctica, Miriam asegura que viene de tiempos de “la colonia y tiene que ver con el trabajo servil. Los conquistadores sometieron a toda la población de América a trabajo servil y esclavo. Y eso incluía el trabajo doméstico, que hasta un siglo atrás era la principal ocupación de gran parte de la población. Tiene que ver con la existencia de rasgos feudales en nuestra Argentina, donde si bien predomina el sistema capitalista de producción, existen también relaciones feudales y formas y rasgos feudales que han quedado desde la época de la colonia. Somos un país dependiente que tiene una historia de colonización, en la que se impusieron estas formas de relación de producción, que se reflejan en la política y en muchas áreas, como la forma en la que se siguen resolviendo las tareas domésticas en muchas provincias”.
Nuestra entrevistada profundiza que, si bien el trabajo doméstico “ha pasado a ser un trabajo asalariado, en muchos lugares de la Argentina todavía se sigue trabajando con un ‘pago en especie’, a cambio de techo y vestimenta. Esto se da desde la niñez, sobre todo en las mujeres, obviamente, porque es a las mujeres donde este sistema patriarcal les pone el peso de resolver las tareas reproductivas, de cuidado, las tareas domésticas.
Cuenta Morales que ha trabajado para el libro con conceptos de la psicología social y con el concepto de “interseccionalidad”, de cómo están entrelazadas las relaciones de poder de clase, de etnia, de género y de edad.
La pobreza y las desigualdades sociales en la persistencia de estas formas de servidumbre
Las causas materiales de esta entrega son la pobreza y las condiciones de subsistencia muy extremas. Porque para que una familia tenga que entregar sus hijos y sus hijas a otras familias, para tener acceso a la educación o para poder alimentarlas, son las familias más pobres del campo, de pastoras y de pastores, de peones rurales, que trabajan de sol a sol y que a veces tienen 10, 12 hijos y que no tienen cómo alimentarlos y cómo cuidarlos mientras trabajan.
Esas son las causas materiales de esa entrega. La que entrega es la madre, quien tiene la responsabilidad de la crianza en esta sociedad patriarcal. Esto deja un dolor muy grande y una situación traumática, que a veces lleva toda una vida procesarla”.
Sobre el rol de las instituciones estatales -escuelas, servicios sociales, justicia- dice Miriam que silencian esta realidad, por eso considera muy importante que se aborde socialmente en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencia, donde está planteado un taller sobre este tema, donde las mujeres que vivieron estas situaciones lo puedan hablar. Recuerda que, durante su investigación, por ejemplo, en un comedor “cuatro mujeres habían vivido esta situación y no habían hablado entre ellas nunca el tema”.
Afirma Morales que en la continuidad de esta práctica “hubo muchas instituciones a lo largo de la historia que fueron parte de este engranaje. En Jujuy tenemos “el buen pastor”, una institución del orden religioso, a fines del siglo 19 administrada por mujeres de la oligarquía local, que se ocupaba de “adiestrar, educar, disciplinar a las niñas pobres y huérfanas, y luego distribuirlas a su antojo como sirvientas en las casas. Como yo menciono, trabajo infantil en condiciones de servidumbre”, mostrando cómo esta práctica que viene de la colonia la toma la oligarquía, y que se extiende a casas de trabajadores.
Finalmente, Miriam nos dice que para abordar esta práctica en las instituciones lo primero es “visibilizarlas” y no darlas como algo “normal y natural”. “Si bien tenemos leyes de protección de las infancias, no es algo a lo que se le preste atención. Creo que es un tema que hay que primero poderlo visibilizar más para poder trabajar y de alguna manera hacer que esto no suceda. Estamos hablando de familias que trabajan de sol a sol y no tienen cómo sostener y cómo alimentar a sus hijas e hijos. Así que creo que hay mucho por trabajar en este tema. Esto pasa principalmente porque estas familias tengan manera de subsistir sin necesidad de entregar sus hijas”.
hoy N° 2082 22/10/2025